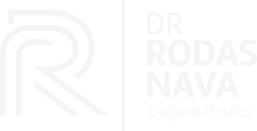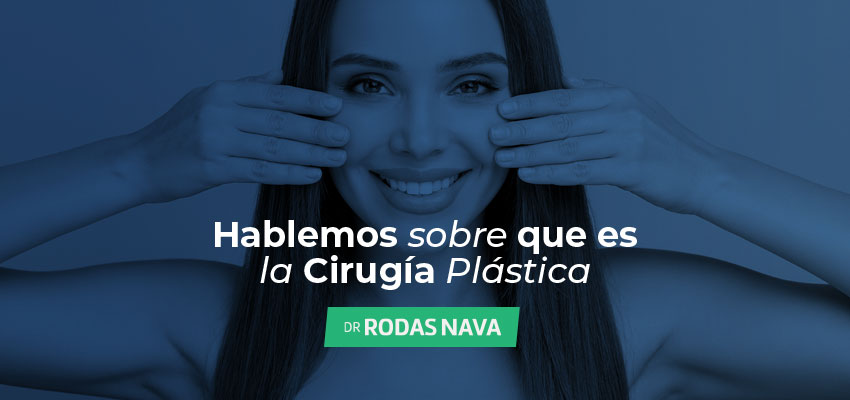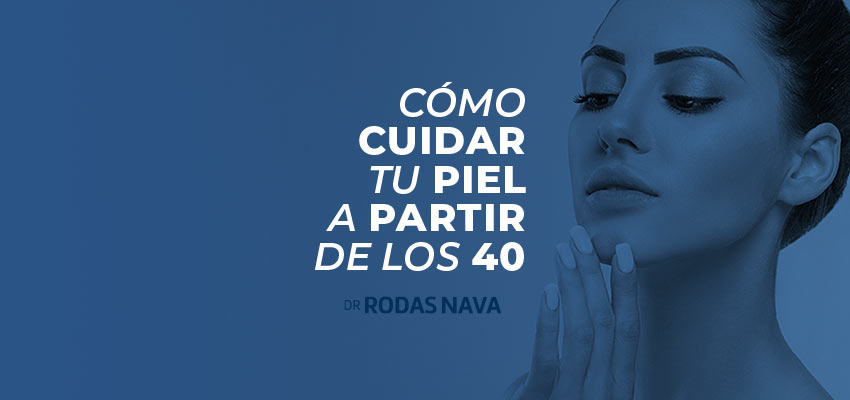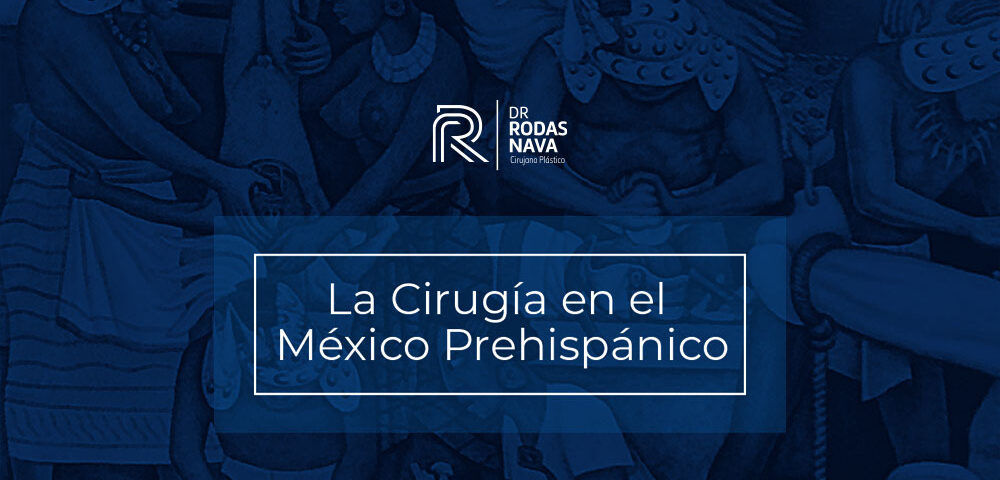
En las culturas más antiguas del México prehispánico han sido documentadas actividades quirúrgicas a través de diversos medios. Restos humanos con huellas de intervenciones no son muchos y datan en su mayor parte del Clásico tardío y el postclásico, pero todo indica que había una tradición que venía de muchos siglos atrás. En los murales teotihuacanos, por ejemplo, el del paraíso de Tláloc en Tepantitla, están representadas figuras que llevan a cabo actividades quirúrgicas.
Existen pruebas fehacientes de la práctica de trepanación. Se han encontrado cráneos trepanados en muchas partes del mundo, con antigüedades que se remontan 12,000 años, es decir al Mesolítico. A esta época pertenecen los encontrados en la cuenca del río Dnieper, con orificios ovales. En México los hay en entierros mayas, teotihuacanos, toltecas, mexicas, aunque la mayor parte de ellos procede de las culturas de Oaxaca. Buena parte de ellos tiene varios orificios de trepanación y muestran evidencias de crecimiento óseo en sus bordes, es decir, de sobrevivencia, aunque los dos que refiere Serrano, ambos pertenecientes al período Aldeano, preclásico de acuerdo con otras periodizaciones, murieron antes de que hubiera datos de regeneración ósea.2,3,4
Debe hacerse notar que en México prehispánico la cirugía no se limitó a las trepanaciones, sino que tuvo un desarrollo importante. Los textos del siglo XVI, redactados por médicos indígenas directamente o transcritos por los cronistas españoles, describen intervenciones complejas. Un ejemplo impactante es lo que refieren los médicos indígenas que dieron a fray Bernardino de Sahagún los materiales para redactar los capítulos referentes a las enfermedades y sus tratamientos que incluyó en los Códices Matritenses y Florentino y en su Historia General de las cosas de la Nueva España. El tratamiento de la pseudoartrosis del fémur “el hueso largo de la pierna”, en el que claramente se expresa que cuando el hueso fracturado, cuya fractura se ha reducido e inmovilizado adecuadamente, pasado el tiempo en que debió consolidar, no queda firme sino se dobla, deberá abrirse, romper nuevamente lo semisoldado, raspar el callo e introducir por el canal que se ve en el centro del hueso un palo de ocote preparado con miel, ajustado al ancho de ese canal intramedular e introducirlo en el canal del otro segmento del hueso y unir ambos.5 En Caltona, Puebla, se ha encontrado un fémur con su con óseo consolidado y una vara de ocote en su interior; se ha fechado en el posclásico, entre los siglos X y XIII. Estas son la descripción y la evidencia de la colocación de un clavo intramedular, hecha cuatrocientos años antes de que se planteara esta posibilidad en el mundo occidental, lo cual sucedió hasta la Segunda Guerra Mundial.
La otra intervención descrita en detalle es la reposición de la pirámide nasal, lesión frecuente en combate debido al uso de macanas con cuchillas de pedernal sumamente afiladas y a que los cascos utilizados por los guerreros dejaban descubierto el rostro. En estos casos el Códice Florentino indica que, si se dispone de la nariz cercenada, se debe restablecer en su sitio suturándola mediante puntos separados muy cercanos el uno al otro, empleando para ello espinas muy delgadas de maguey con el hilo que queda colgando de ellas al separarlas de la planta. También se señala que, en caso de que la nariz reimplantada se pusiera negra, es decir se gangrenara, se debía retirar y hacer una nariz postiza, de lo cual lamentablemente no nos ha llegado ninguna descripción de cómo se hacía. Estos procedimientos implican necesariamente el uso de anestesia, de la cual no se ha encontrado hasta la fecha documentación que describa qué y cómo se lograba.5 La sutura de heridas se llevaba a cabo mediante las mismas espinas de maguey.
En el libellus de medicinaliubis indorum herbis, conocido como Códice de la Cruz Badiano, aun cuando se trata de un texto sobre las plantas medicinales de los indígenas, se hace mención de varios tratamientos quirúrgicos. Las “carnosidades en los ojos”, que no son otra cosa que los pterigiones, erróneamente denominados glaucoma en el libellus, eran tratadas cortando la telilla que los forma y enrollándola poco a poco sobre la espina de maguey y raspando suavemente el sitio del cual se le iba despegando.6
Algunos datos curiosos, como son la punción con huesos de águila o puma en las articulaciones, han atraído la atención de algunos historiadores de la medicina al encontrar semejanzas con los sistemas de acupuntura. Sin embargo, aunque es evidente que se trata de trasmitir mágicamente las propiedades de las articulaciones de estos animales, la punción se hace en sitios próximos a la lesión y no sobre puntos distantes en que la acción sería explicada por conexiones de carácter funcional